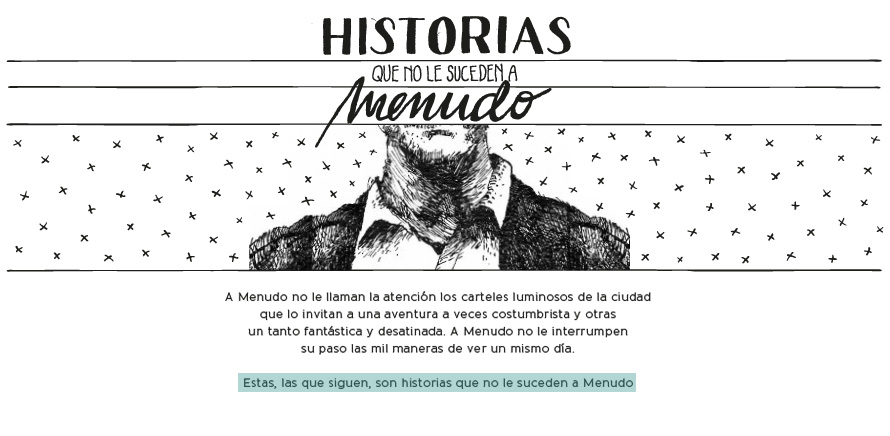“Necesito tres copias de cada página, desde la 35 hasta la
204, a partir de la 205 solamente las impares, dos copias de cada una, por favor.
Las primeras doble faz y A4, las segundas, anilladas pero en papel oficio. ¿Qué
es eso que suena en la radio? ¿Prince?”
Algo así dijo la chica que estaba adelante mío en la
librería. El chico que atendía la
escuchó con atención sin que se le moviera una pestaña. Admiro a las personas que sacan fotocopias. Requiere una concentración que no tengo y que
nunca tendré.
Yo solamente tenía que sacarle una copia a mi DNI, pero tuve
que esperar a que se completara la operación entera que me antecedía. Así funcionan las filas. No pude no curiosear los libros que
fotocopiaba la chica de adelante. Me
alcé en puntitas de pie para intentar leer el título del primer libro. Decía algo sobre los chakras y sus
colores. Esperé a que corriera la tapa
del primero para ver el título del segundo: “Respiración ovárica”. Me asusté un
poco. Debo haber hecho algún gesto
porque la chica soltó una sonrisa. Tenía
rulos y unos pantalones estampados.
Llevaba en su espalda una mochila de estilo camping, cargada de más
libros y algunos instrumentos de percusión. Me pescó mirándola justo cuando estudiaba sus
pechos. No pude evitarlo. Tenía una remera de un naranja gastado que rozaba el
no color: la transparencia. Y no había
rastros de corpiño. A la legua se
distinguía que se había despedido de los corpiños hacía ya años. Todo en ella parecía natural. Pensé en un universo que busca el equilibrio. Ella tiene toda esa naturalidad para compensar
la que yo nunca tendré. Reflexionaba con
la boca abierta y la mirada perdida en la remera pegada a su cuerpo. Cuando volví del pensamiento ella se estaba
riendo de mí. Me sonrojé y no supe dónde
meterme. Lo único que me salió fue esconderme
detrás del mostrador y ponerme a jugar con los lápices de Disney.
Finalmente terminó de fotocopiar todo y le pagó al muchacho
en la caja. Le dieron el vuelto, y veo
que sobre un billete de dos pesos bastante maltratado escribe algo con una
birome que toma prestada. Se da vuelta,
me mira a los ojos, me sonríe, me lo entrega y se va como salticando de la
librería.
Todo pasó muy rápido.
No tuve tiempo de nada. A veces
me parece que funciono satelitalmente, con “delay”. Hice mis fotocopias y salí yo también del
local. Mientras caminaba por la avenida
me metí la mano en el bolsillo de mi pantalón para rescatar el billete que la
chica me había entregado. Bartolomé
Mitre me guiñaba un ojo y tenía unos bigotes parientes de Dalí. El número de serie estaba tachado y en vez se
leía un número que todo indicaba era de un teléfono.
No era una chica para mí. Parecía demasiado libre, demasiado
intensa. No iba a poder seguirla. Un día iba a querer dejarlo todo y que nos
fuéramos a vivir a la selva. Y eso me aterraba.
Me volví a meter el billete en el bolsillo y seguí caminando hacia la
secretaría para presentar mi DNI y otros formularios que me exigía el
ministerio.
El día siguió como suelen seguir muchos de mis días, con
pequeños acontecimientos que me van empujando sutilmente de un lugar a otro, en
el que toda acción borra a la anterior sin dejar ningún rastro. Para cuando llegó la noche y me senté a comer
mis sorrentinos de zapallo en la intimidad de mi departamento, la chica de los
pechos libres era ya un recuerdo de un escenario lejano y superado. Tanto es así que había olvidado por completo
que tenía su número de teléfono. Ella me
lo había entregado, pretendía que la llamara.
Quería conocerme, y por qué no, quererme. Algo de repente entró en mi cuerpo. Una sensación de liviandad, de
oportunidad. Tomé el vaso de agua y me
lo engullí entero sin respirar. Acto
seguido, metí la mano en mi bolsillo para buscar el billete y llamarla. La decepción fue aplastante al darme cuenta de
que el billete no estaba donde lo había dejado.
Busqué en todos mis bolsillos y nada. Busqué en mi mochila y
tampoco. Traté de hacer memoria. Retrocedí y llegué hasta el hecho más
probable. Tomé mi campera y bajé a la fábrica
de pastas de la esquina. Entré
desesperado, como si hubiera perdido un hijo.
-Disculpá. Yo estuve
hace un rato acá comprando unos sorrentinos de zapallo. Muy ricos estaban. Pero no vengo por eso. Creo que te pagué con un billete de dos. Resulta que ese billete tiene un número de
teléfono muy importante para mí – me sorprendí de poder ser tan claro en mi locución.
El señor que atendía, grueso y estático, con esos bigotes
que abundan en las comisarías, seguramente ya curado de espanto por tanto
cliente demente que entra a su local por día, me relojeó con la mirada para ver
hasta donde llegaba mi locura. Debo
haber pasado el examen porque hizo sonar la campanita de la caja
registradora. Buscó unos segundos hasta
que apretándose los labios dijo:
-No tengo ningún billete de dos,¿sabés? Me quede sin.
Vi mi esperanza golpearse contra una ventana como una paloma
engañada por la ilusión de la transparencia.
El señor se quedó parado esperando a que el próximo loco se asomara por
el local. Fue extraño como ese sentimiento de decepción me abandonó en seguida y lo que había sentido en
mi mesa comiendo sorrentinos, esa levedad de creerlo todo posible, volvió a
apoderarse de mí.
-¿No sabés a quién le diste tu último billete de dos pesos?-
le pregunté al señor de huesos grandes que me devolvió por primera vez una
mirada de sorpresa.
Podría haberme echado de mala gana, pero algo en él lo hizo
recapitular. Tal vez fue el sentimiento
de sentirse parte de una epopeya que lo trascendía.
- Dejame que piense- me dijo mientras se rascaba la cabeza
- puede ser que se lo haya llevado un
muchacho de camisa a cuadritos.
Abrí mi campera para mostrarle que era yo el muchacho de
camisa a cuadros. Ahora se peinaba los
bigotes como un Sherlock tano y con sobrepeso.
-¡Ya sé! La señora Aldana seguro se lo llevó. Estuvo hace un rato por acá y ella siempre me
pide cambio para comprar esos caramelitos de morondanga.
El hombre estaba radiante, orgulloso de haber revelado el
misterio. Me dio la dirección de la señora Aldana y le prometí que volvería
para contarle cómo terminaba mi historia.
Salí corriendo a tocarle el timbre a la primera sospechosa. Quedaba a unas seis cuadras. Corrí por la avenida y ya podía ver a la
muchacha de rulos corriendo a mi lado con sus pechos libres rebotando con cada
paso y los autos frenándose y chocándose unos con otros por dejarnos
pasar. Los perros corriendo a nuestro
lado, los pájaros orientándonos y los gatos maullándole a la luna anunciando
que el amor había llegado.
Debía tomarme un ascensor para llegar al tercer piso de la
señora Aldana pero no aguanté la espera y subí por las escaleras. Toqué el timbre y en seguida la puerta se
abrió dejando colarse un aroma a cebolla y hervor que la literatura jamás podrá
alcanzar a describir. Era la señora
Aldana:
-¿Quién sos y qué querés? – me recibió.
-Esto le va a resultar raro, pero le explico. Soy cliente de
la fábrica de pastas, igual que usted. Perdí un billete de dos pesos que tenía
un número muy valioso para mí. Le
pregunté al señor del local y me dijo que tal vez usted podía tener el billete-
me volví a sorprender por la claridad de mis ideas.
-No nene, yo no tengo ningún billete para vos. Estamos por
comer acá- respondió mientras cerraba la puerta.
-¡Espere! – puse mi pie para que la puerta no pudiera
cerrarse. Fue lo más agresivo que hice
en mi vida. Cualquiera me hubiera
confundido con alguien que sabe lo que quiere, que tiene certeza de que el
devenir entero de una vida depende de estos pequeños hechos concomitantes.
La señora Aldana me miró asustada y comenzó a gritar.
-¡Mercedes! ¡Merceeeedes!
Una chica de rulos apareció en seguida. Tenía el pelo húmedo
y su aroma a champú multinacional se fusionó con la cebolla hervida para
transportarme a un nuevo lugar hasta ahora virgen e inexplorado. Algo de Mercedes era conocido en mí. Algo de su andar liviano. Llevaba unos shorts de entrecasa. Podía ser
atractiva para muchos hombres pero no era mi caso.
-¿Qué pasa mamá?- dijo Mercedes con una voz chillona, mientras
estudiaba mi aspecto. No masticaba un
chicle, pero bien podría haber estado haciéndolo (y con la boca bien abierta).
-Este chico quiere robarnos con una excusa un tanto pelotuda
– dixit la señora Aldana.
Le expliqué a Mercedes mi situación y ahora le agregué un
poco de pimienta. Le conté la historia
de la chica de las fotocopias y le hablé de su libertad para vivir la vida y
para llevar su cuerpo. Vi en los ojos
de Mercedes como moría de amor -a las mujeres, estoy aprendiendo, les enamora vernos
convencidos y soñadores-
Mercedes le pidió a la madre que no fuera mala, que se
fijara en su cartera si estaba el billete, que no perdía nada. Yo prometí que
se lo cambiaría por otro billete de dos y que incluso estaba dispuesto a
hacerlo por un billete más poderoso. Ahí
fue cuando la señora Aldana cedió y fue a buscar su cartera. Mientras, Mercedes
me seguía mirando con cara de que quería tener hijos conmigo en ese
instante. Yo miraba el ascensor de la vergüenza,
las rejitas curiosas que se abren y se cierran y uno puede agarrarse un dedo en
cualquier momento.
Volvió la señora Aldana a salvarme. Traía una cartera pesada y en frente nuestro,
sobre el piso, comenzó a vaciarla. Su
actitud había cambiado, quería ayudarme a toda costa. En su billetera no encontró nada, pero luego
metió mano en el fondo y empezó a sacar manojos de billetes entre envoltorios
de caramelos, migas de galletitas, un lápiz labial y hasta un sacacorchos. Mercedes y yo íbamos analizando los billetes
a ver si había alguno que me correspondía.
De repente, de la nada, Mercedes grita:
-¿Qué? ¡No puede ser!
¡Este es nuestro número, mamá!
Mercedes le muestra el billete a su madre y luego me lo
entrega.
Yo lo miro y Bartolomé Mitre me vuelve a guiñar el ojo. Era
él.
Mercedes y su madre
se miraron fijo. Sabían algo que yo no.
Las dos a la misma vez emitieron una misma palabra suspirada: “Paloma…”
Y ahí nomás subió por las escaleras, llevando una bicicleta
a cuestas, la muchacha de rulos y pechos silvestres. Nos vio a su hermana, su madre y al chico
tímido de las fotocopias tirados en el piso, en la puerta de su casa, todos
alrededor de una cartera. Tenía cara de
desconcertada, pobre Paloma, no entendía nada hasta que veo como el aroma a cebolla
y hervor llega hasta su nariz, la envuelve y le da la bienvenida a una nueva
historia que estaba por comenzar.