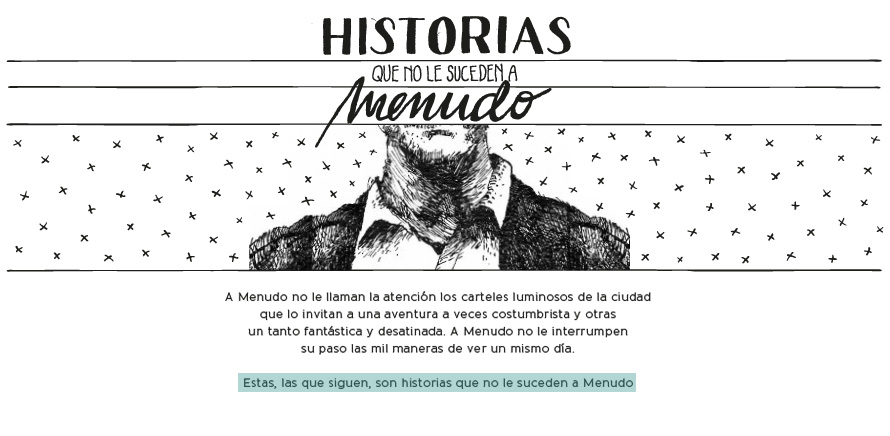-Buen día, ¿hacia dónde lo llevo?- me preguntó con una trabajada modulación.
Le contesté un tanto sospechosamente, pagué lo que me correspondía y enfilé mi búsqueda cotidiana por un asiento para prolongar mi sueño. Cuando levanté la vista se apareció frente a mí un plano un tanto extraño, no visto tan a menudo en mis mañanas de miércoles:
En el primer asiento había dos alumnas de guardapolvo jugando a un juego con las manos de esos en los que se aplaude y se canta simultáneamente. Una llevaba trenzas y la otra aparatos fijos. Algunos asientos más atrás dos monjas se persignaban mirando al cielo. Tenían los hábitos en perfectas condiciones y entre ambas se sentaba un cura: calvo y sonriente con algunos pelos arriba de sus orejas y una cruz de proporciones desmedidas. Algo raro sucedía en ese colectivo, no cabían dudas. Del otro lado un doctor de los de antes, con una valijita de cuero y un estetoscopio colgado al cuello sonreía y se tocaba con una mano los bigotes igualitos a los del famoso señor del juego de mesa. A su lado una enfermera con una cruz roja pintada sobre un sombrerito blanco hacía la señal de silencio a las colegialas que cantaban más adelante.
Comencé a caminar lentamente por el pasillo del colectivo buscando algún lugar libre entre tanto personaje exagerado. Y como ya venía pensando demasiado, continué con la tendencia. Si todos eran estereotipos sobre-maquillados, ¿quién era yo? ¿qué representaba? ¿era yo el intelectual existencialista con polera que piensa en demasía? Me senté al lado del policía de bigotes cortitos y una cachiporra en la falda y saqué mi libro de Schopenhauer, apoyé mi pera en la mano y comencé a leer: "El amor a la vida no es en el fondo sino el temor a la muerte."
Claramente era yo el existencialista de polera, o tal vez el oficinista gris. ¿Qué personaje era yo? El policía a mi lado apoyó su mano en mi hombro, me miró, me sonrió y me dijo con una voz muy grave: “Tu eres quien quieras ser” y todos en el colectivo repitieron: “¡Tu eres quien quieras!”
- Yo soñaba con luchar contra el mal – dijo el policía con algún esbozo de tonalidad.
- ¡Yo con curar a los enfermos! - cantó el doctor desde la otra punta.
- ¡Y tu eres quien quieras ser!- respondió nuevamente todo el elenco al unísono.
Esto no podía estar pasando. Me paré casi indignado para alejarme de la escena y las dos pequeñas escolares me detuvieron con mucha personalidad.
-¡Nosotras soñamos con un mundo mejor!
-Yo sigo soñando con un mundo mejor- cantó una viejita con voz finita y un pañuelo en la cabeza mientras revoleaba un bastón en el aire.
-¿Y tú? - me preguntó una monja de ojos azules.
-¿Yo que?- respondí con vehemencia.
- ¿Quién eres tú? - preguntó con una voz similar la otra monja pero de ojos verdes.
- ¡Yo seré quien yo quiera ser! -me animé a entonar con valentía.
-¡Tu serás quien quieras ser!- respondió afinado el coro entero al tiempo que hacían una especie de coreografía con las manos y los pies que no alcancé a seguir. ¡Tu eres, quien quieeee - raaaaaas SER! - rallentando cantaron todos, desde el chofer hasta el policía y las monjas, para cerrar el gran finale.
Ya faltaba solamente una cuadra para llegar a mi destino. Alcancé a tocar el timbre en el momento indicado para que la puerta se abriera en mi parada y los personajes me saluden desde sus asientos con una alegría inusitada. De un pequeño salto bajé del colectivo y silbando la melodía mientras chasqueaba mis zapatos como si fueran de tap, caminé dos cuadras hacia la oficina, con la mente en blanco y una sonrisa difícil de esconder.